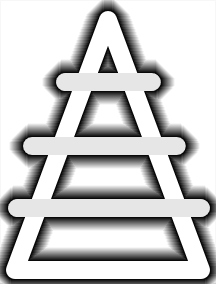Década de 1960
El cine musical continúa periclitando. En esta década únicamente se rodarán 140 películas musicales en Hollywood. La reducción se debía a los serios problemas de rentabilidad del género, debido fundamentalmente a unas producciones cada vez más costosas, pero también a los problemas comunes de toda la industria cinematográfica pues, a la competencia intensiva de la televisión, se le añadía la pérdida de control que los grandes estudios habían mantenido durante décadas sobre la salas de cine. El musical tampoco acaba de metabolizar la cultura rock –aunque le saque beneficios– y no sabe usarlo como palanca para evolucionar el género. A pesar de tanta duda y transformación la década se iniciaba con películas sobresalientes, como West Side Story (Wise-Robbins, 1961), y a lo largo de la misma se producirán algunas de las obras más populares de la historia del cine musical, Mary Poppins (Stevenson, 1964), My Fair Lady (Cukor, 1964) y The Sound of Music (Wise, 1965).
En la década de 1950 la industria de Hollywood se había apoyado en las nuevas tecnologías para diferenciarse de la televisión y dejar de perder espectadores pero, aunque el espectacular colorido de las imágenes y las pantallas gigantescas reducen la sangría, no cambian la tendencia. La única vía que encuentra ahora para diferenciar su producto, su única respuesta a los múltiples retos a los que se enfrenta, es la superproducción. Desde el punto de vista del musical, esta respuesta será fallida. El cine musical siempre había necesitado altos presupuestos para aquello que lo caracterizaba: artistas que supiesen cantar, bailar; coreógrafos, compositores, arreglistas, orquestadores… y, sobre todo, semanas y semanas de ensayos previos. Los ensayos abundaban en la perfección visual de una rutina, en la mejor dramatización de una canción, en hacer más espectacular el escenario o en representar más intensamente un monologo interior Pero, en las superproducciones de esta década, el presupuesto se escurre hacia elementos colaterales, ya fueran fastuosos decorados y suntuoso vestuario –Gigi (Minnelli, 1958); Can-Can (Lang, 1960), Thoroughly Modern Millie (Hill, 1967), Camelot, (Logan, 1967), Star! (Wise, 1968), Funny Girl (Wyler, 1968)–, rodajes en exteriores exóticos –South Pacific (Logan, 1958)–, construyendo y destruyendo casas –Paint Your Wagon (Logan, 1969)–, rodando un desfile en exteriores con miles de extras –Hello, Dolly! (Kelly, 1969) –, incluyendo escenas con números de circo o cientos de animales salvajes –Billy Rose's Jumbo (Walters, 1962), Doctor Dolittle (Fleischer, 1967)– o, simplemente, contratando rostros de famosos que ni cantan ni bailan.
También como algo inherente a la superproducción, la industria empieza a alargar los metrajes de las películas –seguramente a costa de la rentabilidad de las salas de cine, que verán así reducidos los pases– por encima de las dos horas: The Music Man (da Costa, 1962), 152 minutos; The Unsinkable Molly Brown (Walters, 1964), 128 minutos; How to Succeed in Business Without Really Trying (Swift, 1967), 121 minutos; Half a Sixpence (Sidney, 1967), 143 minutos; Oliver! (Reed, 1968), ganadora del óscar este año, 153 minutos; Star! (Wise, 1968), la friolera de 175 minutos, Funny Girl (Wyler, 1968), de 149 minutos, provocando en la mayor parte de los casos serios problemas de contenido y muy serios problemas en el ritmo y la tensión del musical.
A los problemas generales del cine, al género musical se le añade además la desaparición de las leyendas del género, el retiro de las estrellas sin que haya nadie para reemplazarlas. El vaudeville, la gran cantera del género durante décadas, también se extingue y cada vez resulta más difícil disponer de una estrella que, únicamente con su presencia y su talento, sostenga la película. Si antaño al hablar de una película musical bastaba saber que el protagonista era Fred Astaire –y resultaba irrelevante la trama o que el título fuese Top Hat o Swing Time–, ahora los protagonistas suelen ser circunstanciales y las películas se identifican por su título y su trama. Sigue surgiendo algún nuevo nombre, como Julie Andrews, Shirley MacLain o Barbra Streisand que, aunque alcanzan enorme popularidad y triunfan comercialmente, su aportación al género será muy controvertida y obtendrán casi tantas críticas como alabanzas.
Con la desaparición de los artistas totales que había comenzado de niños su carrera en el vaudeville y dominaban todos los resortes del espectáculo, el género abandona el all dance! y se parapeta en el all singing! No sólo no aparecen nuevos bailarines, tampoco los cambios provocados por la cultura del rock&roll pueden integrarse. Los bailes asociados al nuevo ritmo no suponían en realidad un estilo radicalmente nuevo, pero la dificultad no estriba tanto en el baile del rock como en la cultura del rock, donde se imponen las expresiones individuales y espontáneas por encima de cualquier coreografía o baile sistematizado. Y, en aquellas películas en las que se incluyen números concebidos bajo una concepción clásica, la forma de plantear la coreografía se transformará radicalmente. En el musical clásico los números se creaban mediante coreografías ensayadas previamente durante semanas para, una vez pulidos y perfeccionados, rodarlos, en muchos casos con una única cámara fija, y montarlos con sólo tres o cuatro planos. Ahora se multiplican las tomas y las secuencias musicales pasan a tener treinta, cuarenta, cincuenta planos. Los números comienzan a crearse en la fase de postproducción, escogiendo planos y montándolos con el ritmo deseado; una suerte de coreografía de montador. Esto supondrá flexibilidad y enormes ahorros al no ser ya necesarios los interminables de ensayos hasta ejecutar una rutina sin errores, bastará recortar y pegar. De hecho, el baile final ya no dependerá tanto de la habilidad de los pies del artista como de la pericia del montador. Salvo maravillosas excepciones, los grandes números de baile desaparecen a la par que las grandes estrellas, dando paso a sincronías corales, más propias de los espectáculos de revista.
Aunque el reinado de Rodgers&Hammerstein también empieza a declinar, muchos musicales, originalmente obras teatrales, mantienen el esquema que ellos habían impuesto y se limitan a trasladar sin ajustes las obras del escenario a la pantalla –The Music Man (da Costa, 1962), A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (Lester, 1966), How to Succeed in Business Without Really Trying (Swift, 1967)–. El reinado de Rodgers&Hammerstein será continuado, desde la década de 1940 en Broadway y la de 1950 en Hollywood, por un nuevo tándem compuesto por el músico Frederick Loewe y el letrista Alan Jay Lerner.
A pesar de los problemas de asimilación, la nueva cultura juvenil empieza a dejar su impronta. Algunos musicales reflejarán la cinematografía asociada a esta cultura, como la nouvelle vague o el free cinema –Les parapluies de Cherbourg (Demy, 1964), A Hard Day's Night (Lester, 1964)– pero lo más habitual será el rodaje de películas con esquema de jukebox destinadas a un público juvenil, y que en algunos casos llegarán a convertirse en nuevos subgéneros, como las beach party movies –Beach Blanket Bingo (Asher, 1965) –. También se rodarán musicales con referencias hippies: cosmogonías, espacios utópicos, drogas, mundo paranormal, elementos fantásticos o trascendencia –Doctor Dolittle (Fleischer, 1967), Valley of the Dolls (Robson,1967), Finian's Rainbow (Coppola, 1968), Lost Horizon (Jarrott, 1973)–, todos ellos fallidos por falta de contornos precisos e inestabilidad del discurso narrativo. La chispa del cine musical se produce en el momento en que se encuentran realidad y ensueño, sin embargo, cuando se añade a la combinación planos de realidad ambigua surgen redundancias y los derrabes propios de pleonasmo.
Con el ocaso del poder de los grandes estudios vendrá asimismo el de los musicales de productor. Durante décadas el control de los musicales había sido gestionado por productores especializados entre los que habían destacado Darryl F. Zanuck en la Warner, Pandro S. Berman en la RKO, William LeBaron en la 20th Century Fox, Samuel Goldwyn como independiente en United Artists; y Jack Cummings, Joe Pasternak y –por encima de todos– Arthur Freed en la MGM. En los sesenta esta estructura de poder y planificación industrial, auténticas factorías, desaparece, y las películas musicales pasarán a ser ejercicios aislados de creación. Surge a cambio, como un signo de los tiempos, como una expresión específica de la película de autor, el musical de autor, como en los casos de Jacques Demy o Bob Fosse, un modelo que volverá a tomar fuerza varias décadas más tarde.
Un posible resumen de lo sucedido en esta década es la cada vez más manifiesta incapacidad del cine musical no ya para representar la sociedad en sentido amplio, tampoco siquiera su modernidad. Resultaba ya inimaginable la época en la que un musical lideraba un nuevo modelo o cambio social o que proporcionaba la rabiosa actualidad en música, baile o moda. Una época en la que, lo hacía con tal seguridad, que los títulos de las películas se vinculaban a la fecha del estreno, como Gold Diggers of 1933 (LeRoy, 1933), Fashions of 1934 (Dieterle, 1934), Broadway Melody of 1936 (Del Ruth, 1935)… Dado que al género le resulta imposible sintonizar con el presente, las tramas de los musicales se vuelven hacia el pasado, a un tiempo en el que aún encajan y para el que los espectadores aceptan que se mantengan músicas y esquemas propios del cine musical clásico. La década empezaba con Can-Can (Lang, 1960), pero ahora lo relevante no era su ubicación en París, como había sucedido en los cincuenta, sino su ambientación en el siglo XIX. Y, este abismarse y ensimismarse en un pasado más o menos cercano recorrerá toda la década con Mary Poppins (Stevenson, 1964), My Fair Lady (Cukor, 1964), The Unsinkable Molly Brown (Walters, 1964) The Sound of Music (Wise 1965), Camelot (Logan, 1967), Half a Sixpence (Sidney, 1967), Star! (Wise, 1968), o Goodbye, Mr. Chips (Ross, 1969). En concreto, las producciones Mary Poppins (Stevenson, 1964) y My Fair Lady (Cukor, 1964), ambas situadas en el Londres eduardiano, se llevarán trece premios de la Academia; cinco la primera –incluyendo Mejor Actriz, Música Incidental, Efectos Especiales y Canción Original–, y ocho la segunda –incluyendo Mejor Película, Actor y Director–.
A todos estos retos y transformaciones objetivas a las que se enfrentaba la industria cinematográfica y el cine musical, habría que añadir un elemento subjetivo, intangible; y también absoluto, insondable: el impacto del asesinato de J.F. Kennedy en el ánimo de la sociedad norteamericana. El cine musical se había nutrido de la alegría de vivir y de la inocencia del ensueño norteamericano, de fusionar realidad y sueño. Y todos los cronistas apuntan a que, junto con Kennedy, moría la esperanza y la ingenuidad norteamericana, haciéndose añicos el espejo de Camelot y el sueño que el pueblo soñaba sobre sí mismo. Aunque la industria mantuvo su inercia, el espíritu que animaba el musical clásico moría también el 22 de noviembre de 1963.